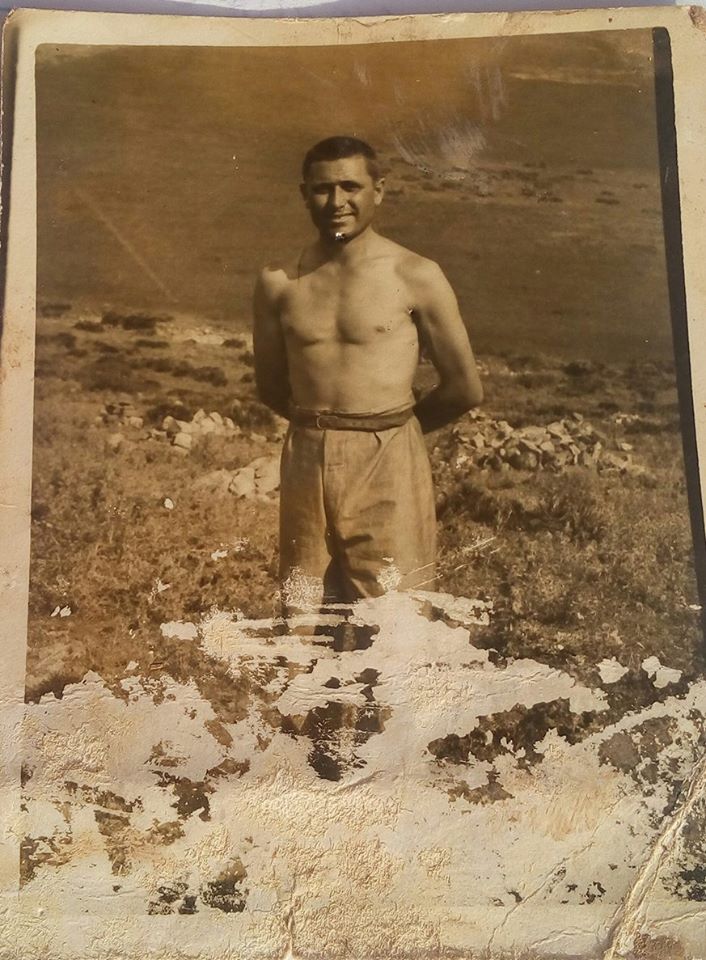El coche empezó a emitir un sonido extraño y un par de luces del panel de control se encendieron, parpadeantes. Era el peor momento, cuando más arreciaba la lluvia y una espesa niebla parecía tragarse por momentos la carretera. En aquel paraje perdido, lejos de cualquier mínimo atisbo de civilización, Mike sintió cómo le desfallecían los ánimos. El golpe había salido mal, aunque parecía que él se había llevado la mejor parte. A Paul le recordaba tirado en el suelo en medio del vestíbulo de la sucursal bancaria, cosido a balazos, nadando en el charco formado por su propia sangre. A Buddy lo abandonó a su suerte, defendiéndose en el tiroteo mientras intentaba alcanzar el coche gritándole que no se le ocurriera huir sin él. Así que una buena parte del botín conseguido sería para él solo, y la había guardado en el maletero, junto al cuerpo del guardia de seguridad que patrullaba la parte posterior del banco y, como no habían contado con él en ninguna parte de la planificación del asalto, no habían tenido más remedio que matarlo y esconderlo a toda prisa en el automóvil, antes de que su ausencia alertara a los demás guardias, antes de que algún empleado que quiso hacerse el héroe activara el botón de la alarma y antes de que lo que parecía ser un trabajo sencillo se convirtiera en un puñetero infierno lleno de gente gritando, policías, intercambio de balas y regueros de sangre. Como si fueran unos puñeteros novatos en esto.
Mike se asió al volante, abatido, cansado y helado. Había recorrido muchos kilómetros por carreteras secundarias antes de que el vehículo decidiera detenerse, unilateralmente, sin avisar, sin haber dado una señal con anterioridad de que algo no iba bien. Consultó de nuevo el viejo mapa que había dejado abierto sobre el asiento del copiloto: después de darle varias vueltas, no tenía ni idea de dónde se encontraba. Intentó arrancar de nuevo el motor y el coche reaccionó, pero el acelerador no respondía. Esperanzado, bajó del coche y abrió el capó, ahora, por suerte, apenas llovía. Ahí estaba, el cable del acelerador se había soltado. Mike lo colocó delicadamente en su sitio y volvió a probar, el coche aceleraba y los pilotos que se habían encendido ya no parpadeaban, aunque el motor seguía haciendo demasiado ruido. Mike no supo a qué se debía aquella extraña circunstancia. Decidió bajarse del coche y fumarse un cigarro antes de continuar la marcha. Necesitaba un momento para poder relajar la tensión, para respirar.
Sacó el zippo del bolsillo de su cazadora y el paquete de tabaco. En su interior apenas habían sobrevivido tres cigarros a aquel frenético día. Encendió uno con el deleite del fumador que lleva horas sin poder hacerlo, y expiró el humo lentamente, mezclándolo con la húmeda niebla que no abandonaba la noche. Caminó unos pasos lentamente delante del vehículo; más allá de donde llegaba la débil iluminación de sus faros, la oscuridad era completa. La noche parecía silenciosa, ahora que la lluvia había cesado, el petricor inundó sus fosas nasales, haciéndole aspirar su aroma con más intensidad. Piedra mojada, tierra mojada, hierba mojada, una auténtica maravilla. No se escuchaba ningún ruido más allá de las gotas de lluvia que resbalaban de las ramas de los árboles y repiqueteaban con suavidad sobre el asfalto de la carretera o sobre las hojas caídas de los propios árboles. Mike miró la punta de su cigarrillo, más allá del rojo incandescente de su ceniza reinaba la blancura más absoluta y solitaria producida por el reflejo de las luces en la niebla. Y la humedad, la humedad también le estaba empezando a pesar y a hacerse notar, incrustándose en su ropa y llegando hasta la piel, consiguiendo erizarla.
Cuando Mike expulsaba el humo de la última calada escuchó un extraño sonido a su izquierda, cerca de la cuneta.
—¡Clac clac clac clac clac! —y luego el silencio otra vez. A Mike se le heló la sangre. No supo identificar aquello. No sabía si tenía origen animal, humano, o quizá vegetal, como el ruido de ramas jóvenes y verdes al romperlas. Pero alguien o algo tenía que romperlas. Mike se volvió lentamente en dirección al coche. Allí, en la cuneta, le pareció distinguir dos puntitos blancos, como dos ojos, que le observaban fijamente. Se apresuró a subir al coche y cerró el seguro a toda prisa. Volvió a mirar, pero ya distinguía nada. Se frotó los ojos con las manos húmedas por la niebla y esperó un poco. No se repitió el sonido ni volvió a ver nada. Decidió continuar su camino, a donde fuera que llevara aquella perdida carretera entre montañas, y en el momento de volver a pisar el acelerador le pareció distinguir ahora no uno, sino dos pares de ojos que le miraban desde la cuneta donde un instante antes había escuchado ese extraño sonido.
Pero la fortuna ya había decidido abandonar a Mike sin previo aviso, sin un adiós, hasta nunca, cariño, y al poco de ponerse en marcha de nuevo el depósito de gasolina entró en reserva. Lo hizo justo cuando acababa de pasar por un cruce, así que frenó de golpe y decidió retroceder unos metros para poder leer el cartel al que antes, al pasar a toda velocidad, ni siquiera le había prestado atención.
“Plantmarw Town, 3 millas”. Bueno, quizá no iba a quedarse tirado en mitad de la nada, al fin y al cabo. Decidió virar hacia lo que sería, de momento, su nuevo destino, al menos hasta que pudiera llenar el depósito de combustible y, a ser posible, descansar un poco en alguna pensión.
Tal y como había imaginado, al llegar al pueblo la gasolinera se hallaba cerrada, y a esas horas de la madrugada no iba a encontrar ninguna pensión que le abriera sus puertas, por barata y maltrecha que estuviera. Parecía un pueblo pequeño y tranquilo, apenas unas cuantas casas bajas desperdigadas, sin estar por ello demasiado separadas, cada una con una pequeña parcela delante, a modo de jardín o huerto, según el gusto de sus propietarios. Estacionó el automóvil delante de la gasolinera, donde parecía ser que también hacía las funciones de taller, a juzgar por los neumáticos gastados y las piezas viejas y oxidadas que se acumulaban en el lateral de una pequeña nave contigua. “Mejor aún”, pensó Mike, “así que le echen un vistazo al motor, no sea que me deje tirado con otro susto”.
Sin embargo, cuando acababa de cerrar los ojos y buscaba una postura lo menos incómoda posible para poder echar una cabezadita medianamente decente, el sobresalto se lo proporcionaron unos golpes dados con los nudillos en la ventana del copiloto. Mike saltó sobre su asiento, maldiciendo, dispuesto a abalanzarse sobre la guantera y sacar el S&W60 que llevaba allí guardado, un revólver pequeño de corto alcance pero suficiente para disuadir a cualquier asaltante nocturno que intentara sorprenderle en mitad de la noche. Sin embargo, no hizo falta, por la ventanilla pudo observar la sotana negra y el cuello blanco de un sacerdote y se tranquilizó un poco. Bajó del coche ajustándose la chaqueta, en ese pueblo el frío debía ser un vecino más. El sacerdote, un hombre viejo y delgado, le sonreía desde el otro costado. Su pelo, poco abundante pero que aún conservaba, era completamente blanco, a juego con la espesa niebla que los envolvía, y cuando le sonrió le mostró una perfecta hilera de dientes, seguramente postizos, ya que a esa edad era casi imposible mantener una dentadura tan en perfectas condiciones.
—Buenas noches, joven —saludó el cura.
—Buenas noches, padre —respondió Mike, carraspeando un poco.
—No es buena idea dormir en el coche con este tiempo, no… y más con esta humedad endemoniada que se pega a los huesos de uno como la sarna a los perros.
—No, claro… —repuso Mike— sólo intentaba hacer tiempo hasta que abran la gasolinera, estoy de paso.
—Por supuesto que estás de paso, hijo —sonrió aún más el sacerdote— ¿Quién, en su sano juicio, iba a querer quedarse aquí, en este viejo pueblo? Anda, ven conmigo, puedes dormir en mi sofá hasta la mañana. —Y le hizo gestos con la mano de que le siguiera. —Apresúrate, este clima me mata cada día más deprisa…
Mike se quedó de pie, sin saber muy bien qué hacer, mientras el sacerdote se adentraba en la niebla. La oferta era más que tentadora, puede que incluso el cura le pudiera ofrecer algo caliente con lo que llenar un poco el vacío de su estómago, pero no podía pasar por alto el cadáver y el dinero oculto en una mochila en el maletero de su vehículo.
—¿Vienes o qué? No podemos quedarnos a la intemperie demasiado tiempo, esta humedad no perdona, hijo, te lo digo que lo siento en cada minúsculo poro de mis huesos.
Finalmente, Mike se decidió a seguir al viejo sacerdote. Era bastante improbable que nadie fuera a forzar la cerradura del maletero en una noche como aquella, así que se dirigió a través de la niebla tras los pasos de su inesperado benefactor.
Éste se había refugiado ya en el interior de una pequeña casita que, como las demás, poseía un pequeño jardín en su parte delantera. Mientras terminaba de subir los tres escasos peldaños del porche, volvió a sobresaltarse al escuchar de nuevo el extraño sonido que le había asustado en la montaña.
—¡Clac clac clac clac clac!
Se volvió rápidamente pero no consiguió distinguir nada en aquel lienzo blanco que lo cubría todo. Detrás de él se escuchaba la voz del sacerdote:
—Cierra bien cuando entres, puedes dejar la chaqueta en el perchero que hay a tu izquierda, voy a buscar alguna manta que dejarte…
La voz se perdía en el interior de la casa y Mike se hallaba paralizado en el porche, incapaz de dar un paso, con los ojos fijos en la bruma.
—¿Qué pasa, muchacho?
La voz del sacerdote le hizo dar un respingo. Estaba a su lado, sujetando dos gruesas mantas entre sus brazos.
—Con esto tendrás más que suficiente —le dijo— Vamos, entra, la niebla y la noche no son buenas compañeras de viaje.
Cogió del brazo a un aterido Mike y casi le obligó a entrar en la casa. Por suerte para él, la chimenea se hallaba encendida y en la casa se respiraba un ambiente acogedor. Mike se sentó en el sofá, temblando de frío y de miedo, mientras el clérigo recogía unos papeles y un par de libros que descansaban abiertos sobre la mesa.
—Estaba a punto de irme a dormir cuando he escuchado el ruido de tu motor —le dijo— por eso he salido a buscarte. Me parecía extraño que algún vecino regresara a casa a estas horas, con el tiempo que hace. Además, —añadió— tu motor verdaderamente hace mucho ruido, me sorprende incluso que no hayas despertado a nadie.
—Usted… ¿usted ha oído eso? —preguntó Mike, ajeno a lo que el cura le estaba diciendo.
—¿Eso? ¿A qué te refieres, muchacho?
Mike no sabía cómo describírselo.
—Eso… ahí fuera… como… ¡no sé! —exclamó, suspirando con impotencia.
El sacerdote le puso la mano en el hombro.
—Es tarde, está claro que estás bastante cansado, necesitas dormir. Y mañana más. Ya te he dicho que la niebla y la noche no son buenas compañeras de viaje.
Mike asintió sin pronunciar palabra y se acostó en el sofá, tapándose con las mantas que el cura le había ofrecido. Este, por su parte, sin tampoco añadir nada más, echó un tronco nuevo en la lumbre y luego desapareció silenciosamente escaleras arriba.
A la mañana siguiente Mike despertó con el olor del café recién hecho. El sacerdote le preparó el desayuno y con el estómago lleno y sin la niebla de la noche anterior, tenía que reconocer que el pueblo y sus perspectivas parecían otras.
Dirigió sus pasos hasta donde había dejado el automóvil estacionado la noche anterior, y pudo ver que en el taller y la gasolinera ya estaban trabajando. Aliviado, comprobó que nadie había tocado su coche. Consiguió llenar el depósito y el mismo chico de la gasolinera le indicó que el motor hacía demasiado ruido, la vibración era muy fuerte. Mike reconoció que la jornada anterior ya lo había notado, y que lo mejor sería que el mecánico le echara un vistazo, pero que primero le daría una vuelta para asegurarse.
Lo único que quería Mike en verdad era poder guardar la bolsa con el dinero robado y, de paso, deshacerse a ser posible del cadáver escondido en el maletero. No parecía que la noticia del robo había llegado a ese perdido pueblo, ni le perseguía por el momento la policía, ni su rostro aparecía en el periódico del día. Así que, al menos por ahora, podía relajarse un poco. Sacó el coche de la gasolinera y prometió volver enseguida. Tampoco quería entretenerse demasiado en Plantmarw, por si acaso. Quizá una noche más, si el sacerdote aceptaba seguir cobijándolo en su hospitalario sofá y su condición de fugitivo no ofrecía ninguna variación.
Condujo por la misma carretera que le había llevado al pueblo la noche anterior y buscó algún camino que se adentrara un poco más en la montaña. Si escondía bien el cadáver, pensó, él ya se habría alejado lo suficiente del pueblo cuando lo encontraran, y aunque con toda seguridad alguien lo relacionaría con él, ya no le podrían detener. Detuvo el motor en una zona que le pareció lo bastante aislada y frondosa como para que nadie pudiera meter las narices por allí sin una buena razón. Bajó la ventanilla de la puerta y escuchó los sonidos del bosque. Nada extraño, nada de civilización, nada en muchos quilómetros a la redonda. Tan solo el sonido del viento susurrando entre las copas de los árboles y el piar de algunos pájaros. Bajó del coche y siguió escuchando, pero solo sintió el frío y la humedad del invierno intensificándose gracias a la espesura del bosque. Fue hacia la parte trasera del coche, introdujo la llave y abrió el maletero. En su interior no había nada. No existía cadáver, no existía mochila con dinero. Mike sintió cómo un sudor helado perlaba su cuello y cómo se le erizaba la piel. Era imposible. La cerradura no había sido forzada. Nadie había manipulado su coche. No lo habían detenido en la gasolinera, en el pueblo, nadie le había señalado. Pero el maletero permanecía vacío, enormemente vacío bajo su mirada incrédula. La mancha de sangre que había dejado el cuerpo del vigilante de seguridad seguía allí, testigo mudo y evidente del asesinato. La huella del peso de la mochila también seguía allí, marcando el tapiz del pequeño habitáculo. No era un sueño, quizá una pesadilla. Mike no supo cuántos minutos permaneció así, con la mano en la puerta del maletero levantada, mirando hacia su interior, sin poder creérselo.
—¡Clac clac clac clac clac!
Ese sonido lo sacó de su inmovilidad. Parecía más lejano que la primera vez que lo había escuchado la noche anterior, pero igual de claro. Miró a derecha e izquierda, y lentamente cerró la portezuela del maletero. Luego retrocedió hasta poder subir al coche y cerró el seguro. Sacó el revólver de la guantera y esperó.
Pasaron cinco minutos pero nada sucedió. Mike, todavía aturdido por el descubrimiento de la ausencia, o de las ausencias, mejor dicho, empezó a dar marcha atrás lentamente en el camino hasta llegar a la carretera. Una vez allí se planteó seguir adelante y olvidar el dinero, el cadáver y el pueblo, pero el ruido del motor se intensificaba por momentos y amenazaba con dejarle tirado en el instante menos oportuno. Y Mike no quería verse en esa situación por nada del mundo, no al menos antes de llegar a una gran ciudad con ruido, tráfico, semáforos, gente, mucha gente, y sin esa espesa y condenada niebla que adivinaba que volvería al caer la noche. Así que sin demasiado convencimiento se dirigió de nuevo en dirección al pueblo. Llegó al cruce con la conocida señal “Plantmarw Town, 3 millas” y viró a la derecha. En ese momento tuvo que frenar de golpe para no atropellar a dos chiquillos que cruzaban la carretera corriendo. Mike se asió al volante con fuerza, sintiendo que se le iba a escapar el corazón del pecho de un momento a otro. Miró a los dos niños, que, asustados, lo miraban a él desde el otro lado de la carretera.
—Perdón, señor, no queríamos asustarle —dijo el que parecía mayor, pues le sacaba un palmo al pequeño. Tendrían seis y ocho años, calculó Mike.
—Nos hemos perdido —dijo el pequeño con voz aguda y chillona.
Mike les miró. Parecían asustados, y al mismo tiempo le miraban con una tranquilidad relativa que le inquietaba. De pronto cayó en que ninguno de los dos llevaba abrigo, pero tampoco parecían tener frío.
—¿No… no tenéis frío? —les preguntó.
—Un poco —respondió el mayor.
—¡Tenemos hambre! —chilló de repente el otro.
Mike se sobresaltó ante el grito del pequeño, le había pillado por sorpresa.
—Bu-bueno, subid, os llevaré al pueblo.
El mayor sonrió entusiasmado y se dirigió hacia la parte de atrás del coche, mientras al pequeño le brillaron los ojos y de repente abrió la boca:
—¡Clac clac clac clac clac!
A Mike se le heló la sangre. El pequeño había castañeteado los dientes, produciendo aquel pavoroso sonido. El mayor se volvió y fulminó al pequeño con la mirada, mientras éste ahora solo sonreía. Mike pisó a fondo el acelerador y les dejó atrás, aterrorizado, y mientras conducía, pudo ver por el retrovisor cómo los dos pequeños se habían quedado quietos en el centro de la carretera, viendo cómo se alejaba a toda velocidad.
Cuando llegó al pueblo ni siquiera se acordó del mecánico. Fue directamente a la casa del sacerdote, pero no lo encontró allí. Se sentó en las escaleras del porche y respiró profundamente. Temblaba de frío y de vez en cuando un estremecimiento le recorría toda la espalda. Poco a poco logró recuperar el ánimo y atemperar su azorado espíritu, pero no fue nada fácil. Así que llevó el coche al taller y habló con el mecánico. Éste le dijo que, si no era nada demasiado grave, lo podría tener solucionado al día siguiente. Mike asintió, ya que no le quedaba otro remedio, y luego fue a buscar la taberna, pues le había parecido ver alguna indicación en algún lugar y necesitaba una copa, o quizá varias.
Estuvo toda la tarde sentado en una mesa, bebiendo e intentado olvidar el espeluznante sonido emitido por los dientes de aquel pequeño. Cuando, al caer la tarde, la taberna se llenó de parroquianos rudos y ruidosos que buscaban un poco de alcohol y de tertulia antes de marchar a cenar a sus casas, apareció entre la multitud una voz conocida. Antes de volverse había podido reconocer la voz del sacerdote, que conversaba alegremente con un vecino del pueblo mientras tomaban buena cuenta de una pinta de cerveza negra cada uno. Al ver a Mike se acercó a él.
—Así que estás aquí, no te he visto en todo el día.
Mike no pudo responder, aún no sabía cómo contar lo que había vivido, o si debía contarlo.
—Tienes mal aspecto, ¿te encuentras bien?
Silencio.
—Hombre, —bromeó el sacerdote— ya sé que este pueblo no tiene precisamente las delicias de Londres o Dublín, pero el mecánico ya me ha comentado que mañana tendrás el problema solucionado. Serás un hombre libre para continuar tu camino.
Mike asintió lentamente.
—¿Quieres otra cerveza, muchacho? —inquirió el padre, al reparar en la copa vacía que Mike tenía delante de él.
—Sí, por favor —suspiró.
El sacerdote volvió pronto de la barra con dos cervezas. Puso una enfrente de Mike que se lo agradeció con un gesto con la cabeza y seguidamente tomó asiento frente a él.
—Puedes contarme lo que quieras, muchacho, siempre estoy de servicio. Si necesitas hablar, si hay algo que te inquieta… no lo dudes.
—¿Incluso aquí? —preguntó Mike, con una sonrisa forzada y haciendo un gesto con la mano que abarcaba todo el local.
—Incluso aquí —respondió sonriendo el sacerdote —Aquí puedo confraternizar con la mayoría de la parroquia. Ya he desistido de que vengan todos los domingos a la iglesia, así que soy yo el que viene a verles a ellos.
—Y a beber— observó Mike.
—Con moderación, por supuesto. Uno es aceptado más fácilmente cuando se esfuerza por integrarse. Es un pueblo pequeño, medio salvaje aquí entre las montañas, pero saben valorar el esfuerzo. Yo solo les pido que acudan a la iglesia las fiestas de guardar, en eso, al menos, me hacen caso. Todos o casi todos. —puntualizó.
Mike asintió con la cabeza. Al sacerdote se le veía en su ambiente en medio de la taberna, escuchando a la gente y ofreciendo su opinión y sus consejos si alguien así se lo pedía.
—“Un hombre sin cambios no vale nada” —citó Mike.
—“Y un hombre con demasiados cambios tampoco vale nada” —finalizó el sacerdote. — Eso dicen por aquí, y es cierto. Hay que saber adaptarse, pero sin olvidar quienes somos. ¿Conocías el refrán?
—Sí, lo conocía —dijo Mike— Mis padres eran de no demasiado lejos de aquí.
—Ah, muchacho. ¿Vuelves a casa de tus padres? ¿Vas a verles?
—No, no, nada de eso. Están muertos —mintió. La verdad es que desde su último paso por prisión sus padres ya no habían querido saber nada de él, realmente no sabía si estaban vivos o muertos, pero en ningún momento en su huida después de atracar el banco se le había pasado por la cabeza volver a verles.
El sacerdote bebía, ahora en silencio, y le miraba, como si pudiera leer sus pensamientos. Mike se sintió incómodo al haberle mentido, y decidió contarle la experiencia que había tenido con los dos pequeños hacía apenas unas horas, aunque entre el barullo de la taberna y las cervezas que ya llevaba en el cuerpo, le pareció que había sucedido muchos días atrás, como si contara una historia ajena, una historia que le hubiese sucedido a otro en realidad.
El sacerdote le escuchó con atención, casi sin pestañear, sin interrumpirle en ningún momento, mientras Mike desgranaba su relato. Obviamente, éste lo hizo sin mencionar el asunto del cadáver ni de la bolsa de dinero. Sin que él se diera cuenta, poco a poco el resto de parroquianos asiduos diariamente a la taberna fueron guardando silencio para escuchar mejor su relato. El barullo fue disminuyendo para convertirse en apenas un susurro, y luego, nada. Sólo se escuchaba la voz de Mike relatando al sacerdote su encuentro con los dos niños en mitad de la carretera. Cuando éste finalizó su narración, nadie se atrevió a abrir la boca. Mike los miró, sorprendido al darse cuenta de que le habían estado escuchando en silencio, y los clientes de la taberna, sin atreverse a cruzar su mirada con él, fueron pagando sus consumiciones, vistiendo sus abrigos y marchándose a casa a cenar con sus familias, hablando entre ellos y despidiéndose en voz baja, sin que nadie se atreviera a levantar la voz. A los pocos minutos sólo quedaban en el local el sacerdote, Mike y el tabernero, que no parecía demasiado contento de tenerle allí después de haber escuchado su historia.
—Verás, Mike… hace un par de años, en este pueblo, sucedió una desgracia…
—Padre —interrumpió el tabernero con voz grave— Aquí no.
—¡Pero Tobías! —protestó el sacerdote— Tú estás a salvo. Acudiste al entierro.
Tobías refunfuñó para sí mismo y siguió limpiando vasos.
—¿A salvo? ¿Él está a salvo? ¿A salvo de qué? ¿Y yo? —inquirió Mike.
El padre lo miró sin responder. Nervioso, Mike buscó el tabaco y el zippo y se encendió un cigarrillo. Miró en el fondo de la cajetilla, solo le quedaba uno. Pegó dos hondas caladas antes de volver a hablar.
—Cuénteme esa historia, padre, por favor —aunque en su fuero interno no sabía si estaba preparado para escuchar lo que el cura le tenía que contar.
Y el sacerdote carraspeó ligeramente y se aclaró la garganta antes de empezar a hablar.
Hacía un par de años, en el pueblo, una mala tarde, se incendió una casa. Fue un accidente, rodó una piña encendida de la chimenea y prendió la manta de la mesa camilla. El fuego se extendió rápidamente por todo el salón, la cocina y las dependencias de la planta baja. Al joven matrimonio que vivía allí, y a sus dos hijos, a los cuales les bañaban en ese momento, no les dio tiempo de escapar. Cuando se dieron cuenta de lo que sucedía la planta de arriba también ardía, y el techo se derrumbó sobre ellos, sepultándoles a los cuatro. La casa quedó calcinada por completo, y no pudieron encontrar ningún resto de los cuerpos cuando intentaron rescatarles entre los escombros. Ni de los padres, ni de los pequeños Billy y Jimmy, que entonces tenían unos nueve y siete años respectivamente.
—El pequeño Jimmy siempre tiene hambre —murmuró Tobías, el tabernero.
Mike se quedó congelado al escuchar eso.
—¿Y quién está a salvo y quien no? —preguntó cuando se repuso de la impresión que le había causado el relato.
Según le contó el sacerdote, casi todo el pueblo acudió al entierro de la familia. Lo celebraron con ataúdes vacíos, ya que no se había podido recuperar ningún cuerpo.
—Pero no todos fueron, ¿verdad, padre? —añadió Tobías.
—No, todos no. Esos pocos que faltaron al entierro, esos pocos…
—Desaparecieron en cuestión de semanas.
—¿Cómo? —preguntó Mike, con los ojos como platos.
—Desaparecieron. Todos ellos. En cuestión de semanas. No preguntes cómo, pero es la verdad.
—¿Y entonces, padre? ¿Qué se supone que les pasó?
—Bueno… —el sacerdote volvió a carraspear— Tenemos la teoría… en fin… hay almas que no están en el cielo, ni el infierno, ¿sabes, hijo?
Mike no respondió, atento a cada palabra que salía por la boca del cura.
—Hay almas que… digamos que se quedan a medio camino. Quizá porque no era su momento. Y no comprenden lo que les pasa…
—Pero sobre todo no comprendieron que hubiera gente que no acudiera a su entierro. —Tobías ya había terminado de secar los vasos y, con las manos apoyadas sobre la barra, se unía a la conversación del sacerdote con Mike.
—Así que cuando se cruzan con alguien y reconocen que no estuvo en el cementerio el día que los enterramos, digamos que… esa gente desaparece.
Mike abrió la boca, incapaz de articular ningún sonido. Miraba al sacerdote y al tabernero alternativamente, sin poder decir nada.
—Sí, —dijo Tobías— estás pensando en que no tuviste nada que ver. Y que ni siquiera estabas aquí. Y que no los conocías de nada. Pero… —añadió, bajando la voz— ellos eran pequeños y no conocían a todo el mundo en el pueblo. Y ahora tú estás aquí, y ellos saben que no estuviste en el entierro. Deberías irte de aquí pitando en cuanto puedas. El padre O’Brien te protegerá mientras pueda, pero… siempre se las apañan para salirse con la suya.
—¿Alguna vez ha escapado… alguien? ¿De esto?
El sacerdote y el tabernero levantaron los hombros al unísono.
—No lo sabemos.
Mike sintió como se le erizaban la piel en la nuca.
—La niebla. Ha vuelto la niebla— dijo.
—Sí, ha vuelto. La niebla me dijo que los dos pequeños andaban por ahí cerca. Por eso anoche te estuve esperando y fui a buscarte al coche cuando aparcaste.
Mike no sabía qué decir. Siempre se había considerado un escéptico, incapaz de dejarse sugestionar, pero el recuerdo de los dos hermanos mirándole al otro lado de la carretera y el sonido del castañear de dientes del pequeño Jimmy habían vencido su escepticismo.
—Padre— dijo de repente Tobías. Su voz, grave, resonó como un trueno en la taberna vacía— Hora de cerrar.
—No, no, no, yo no voy a ningún lado—suplicó Mike, temblando.
—No temas, hijo, vamos los dos a casa. No te separes de mí.
El padre O’Brien logró arrastrar a duras penas a Mike fuera de la taberna. Como ya habían intuido desde el interior, la niebla había vuelto a cubrir el pueblo con su blanco e impenetrable manto. Mike no se atrevía a dar un paso, pero el sacerdote lo sujetaba con firmeza.
—No tengas miedo. Estás conmigo. Vamos a casa.
Poco a poco el clérigo y el joven aterrorizado emprendieron a duras penas el camino hacia la casa del sacerdote. Mike se asombró de la entereza que guardaba el padre y de la seguridad de sus pasos en medio de la niebla. Cuando de repente, en mitad de la bruma, empezó a dibujarse la silueta de la vivienda donde había hallado cobijo la noche anterior. Mike suspiró aliviado.
—¡Clac clac clac clac clac!
Sonó lo suficientemente lejos como para pensar que el pequeño Jimmy se le iba a aparecer de repente en medio de la nada, pero Mike sintió cómo le flaqueaban las fuerzas y si no cayó al suelo fue porque el padre O’Brien le mantenía fuertemente asido por el brazo.
—No mires atrás, aguanta muchacho. Ya casi estamos.
Habían llegado ya a los escalones del poche, cuando la bruma le habló a Mike: era apenas un susurro, débil pero audible:
—¿Qué le ha pasado a tu amigo, Mike?
Mike se volvió violentamente al escuchar aquello, pero allí no había nadie. Solo niebla, bruma, espesor, la nada.
—¡No les escuches! —suplicó el padre O’Brien— ¡Entra en casa de una vez!
Mike entró, más por el empujón que le dio el sacerdote que por su propia voluntad, pues ésta ya hacía rato que le había abandonado.
Una vez dentro, el cura encendió el fuego rápidamente y se sentó en el borde del sofá, santiguándose tres veces seguidas.
Mike, al calor de la lumbre y la visión de las llamas, fue recuperando la cordura poco a poco.
—¿Qué significa lo de tu amigo, muchacho? —preguntó el sacerdote, sin volverse.
—No… no lo sé…
El padre O’Brien guardó silencio, meditabundo, sin apartar su mirada del fuego.
Al cabo de unos minutos se levantó, dispuesto a subir a su habitación.
—No te preocupes, al amparo de mi techo no tienes nada que temer. Pero —añadió, antes de desaparecer escaleras arriba— quizá deberías empezar a sincerarte contigo mismo, a mí no me importa que me mientas, pero si sigues engañándote a ti mismo nunca hallarás la paz. Ah, y se me olvidaba, no dejes que se apague el fuego, hay noches en que la niebla puede llegar a ser muy insistente.
Mike fue incapaz de pegar ojo en toda la noche, incapaz de moverse del sofá, escondido debajo de las mantas, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera aquel sonido espantoso que escuchaba cada vez que cerraba los ojos y le atormentaba sin descanso.
Al día siguiente el joven no podía levantarse, aquejado de fiebres y delirios provocados por las emociones del día anterior, permaneció en el sofá durmiendo a ratos, a ratos despertando cubierto de frio sudor, levantándose de golpe creyendo erróneamente que alguien había pronunciado su nombre.
Cuando se encontró con fuerzas salió a la calle, estaba a punto de anochecer. Su coche estaba aparcado delante de la casa del sacerdote. Corrió hacia él, loco de alegría, pero las llaves no estaban puestas. Volvió a entrar en la casa, pero el cura no estaba dentro. Recorrió las calles del pueblo en su búsqueda, del sacerdote o de la taberna, lo que encontrara primero, pero uno de los parroquianos le dijo que el padre estaba en el cementerio, al final de la calle. Mike corrió hacia allí, y, efectivamente, el padre O’Brien terminaba los oficios en ese momento. Se acercó lentamente a él, mientras el enterrador empezaba a cubrir el ataúd con paladas de tierra.
—¿Quién… quién era?
—No lo sabemos, muchacho. Se lo ha encontrado esta mañana un labrador. Un cuerpo de hombre, joven, sin identificar… Medio devorado.
—¿De… devorado?
—Sí, Mike, devorado. No sabría decirte más. ¿Tú puedes aportar algo más? —preguntó el sacerdote, mirándole fijamente.
Mike negó con la cabeza.
El padre O’Brien asintió con tristeza y se dispuso a salir del cementerio. Mike levantó una mano, como para preguntarle algo, y, sin mediar palabra, el cura le indicó con un gesto, señalando una esquina del camposanto. Mike se acercó hasta allí.
Allí estaban, en fila, unos junto a otros en el suelo, con las lápidas de piedra marcadas con sus nombres y sus fechas de nacimiento y defunción. Terry, Clarice, Billy, Jimmy. Mike sintió un escalofrío y se volvió, allí solo restaba el enterrador, esperado a que saliera del cementerio para cerrarlo. El padre O’Brien se había marchado.
Mike corrió para alcanzarle antes de llegar a la casa.
—Oiga… el coche, he visto que ya está arreglado.
—Sí, me lo han traído esta mañana. Así que mañana te podrás marchar tranquilamente.
—¿Tiene usted las llaves? Quiero irme ahora.
El sacerdote se detuvo en la entrada a su pequeño jardín.
—¿Ahora? ¿Estás loco? No cometas ninguna estupidez. Entra en casa y mañana por la mañana, te vas.
—To-todavía no es de noche. Todavía no ha vuelto la niebla. Tengo tiempo de irme.
—No mientras yo pueda impedirlo.
El sacerdote entró en la casa, Mike lo siguió.
—¿No lo entiende? No puedo quedarme más tiempo aquí. Necesito irme ya. Me voy a volver loco.
—Sé que es duro, muchacho, pero hazme caso, es mejor esperar a que vuelva la luz del sol. Está oscureciendo ya…
Mike estaba a punto de perder la paciencia. Sin pensárselo dos veces, agarró al sacerdote por los hombros y lo levantó. Los dos hombres cruzaron sus miradas. La del anciano, cansada y decepcionada. La del joven, furibunda e impaciente. Mike volvió a dejar al sacerdote en el suelo, sin hacerle daño. Éste, sin decir ni una palabra, extrajo de su bolsillo las llaves del coche de Mike y las tiró encima de la mesa. El joven las cogió y, sin mirar atrás, salió de la casa. La niebla estaba regresando. Pronto la oscuridad reinaría de nuevo en el valle y en las montañas, y en el pueblo también, trayendo consigo a los pequeños Billy y Jimmy.
Pero a Mike ya no le importaba. Era capaz de alejarse del pueblo a toda velocidad ahora que ya, por fin, su vehículo estaba reparado. En poco tiempo se hallaría lejos de la maldición y la pesadilla sufrida en Plantmarw Town. Los hermanos, la niebla, el sacerdote, todo quedaría atrás en un abrir y cerrar de ojos y en pocas horas estaría tomado una cerveza en un bar de alguna gran ciudad, olvidando todo aquello.
Subió al coche y arrancó el motor. Este reaccionó con un rugido potente y suave a la vez. Estaba listo. Mike dio marcha atrás hasta el centro de la calle y luego enfiló la salida del pueblo. Pasó a toda velocidad junto a la gasolinera y el taller, y en pocos segundos ya se hallaba en el camino que había de conducirle a la carretera. La niebla empezaba a hacerse camino poco a poco entre los árboles, humedeciendo sus troncos y acallando los sonidos del bosque. Mike conducía como un poseso, sin mirar a los lados, la mirada fija en el asfalto enfrente de él. El coche respondía correctamente y eso le hizo sentir mejor. Podía confiar en él. Llegó al cruce de la carretera y giró a la izquierda. Pronto abandonaría las montañas, pero se vio obligado a reducir la velocidad. La bruma se había espesado e incluso el reflejo de la luz de los faros en la humedad flotante le cegaba los ojos y le molestaba. Decidió conducir un poco más despacio y ser más prudente. Según se alejaba del pueblo se encontraba más tranquilo, y lo último que necesitaba era chocar contra otro coche que viniese de cara o salirse en una curva y terminar en una cuneta. Por suerte, aquella carretera era bastante recta y parecía segura.
Al cabo de una hora sus ojos se encontraban demasiado fatigados a causa de la lucha constante contra la niebla. No lograban ya vencer la espesura de la bruma, ni ésta se disipaba. Al contrario, le daba la sensación de estar conduciendo todo el rato por dentro de una nube. Recorrió unos metros más a baja velocidad, preguntándose a sí mismo por qué no había hecho caso de las recomendaciones del padre O’Brien y no se había quedado otra noche en el refugio de su casa, de su sofá, junto a la chimenea encendida. Se preguntó también si habría salido alguien en su búsqueda, o si habrían intentado seguirle los pasos para evitar que su imprudencia terminase en tragedia. En aquellos momentos incluso le parecía una buena opción que los que le encontraran fuesen la propia policía.
A los pocos minutos llegó a un cruce y aminoró la marcha.
“Plantmarw Town, 3 millas”. Y debajo de la señal, una bolsa negra. Una mochila. Una mochila con dinero. Una mochila con dinero robado de un banco. Su mochila.
Mike detuvo la marcha sin parar el motor. Los faros iluminaban tanto la señal como la bolsa. No podía ser, pensó, llevaba casi dos horas en mitad de aquella niebla desde que había salido del pueblo, y lo único que había hecho era regresar al punto de partida. No podía creérselo. Sacó de su bolsillo la cajetilla de tabaco: quedaba un cigarrillo. El tercero. El último. Lo encendió y aspiró profundamente.
La mochila.
Estaba claro que era una trampa. Un cebo. Quien se había llevado el cuerpo del vigilante de seguridad se había llevado también la mochila, y ahora había aparecido ahí, en el cruce, bajo la señal que indicaba la dirección a seguir. Al cuerpo del guardia ya sabía lo que le había pasado, habían enterrado lo que quedaba de él en el cementerio de la villa. Pero el guardia estaba muerto cuando lo encontraron, y él tenía una pistola. Esa pequeña diferencia era algo con lo que quizá podía todavía jugar una buena mano. ¿Y después? ¿Qué era lo mejor? Sin duda volver al pueblo, refugiarse en casa del padre O’Brien, pedirle perdón y esperar al amanecer y a que se disipara la niebla. No podía arriesgarse a seguir conduciendo esa noche para al final descubrir que lo estaba haciendo en círculos. Sus ojos ya no se lo permitirían, y la fiebre que le había dejado semiinconsciente la noche anterior volvía a hacer acto de presencia.
Antes de bajar del coche ya había visto un pequeño par de ojos que le observaban al otro lado de la cuneta, entre la niebla. El otro no sabía dónde estaba. Pensó en dejar la bolsa allí y conducir hasta el pueblo, era lo más prudente. Pero la mochila estaba allí, probablemente su única oportunidad de recuperar el dinero que había robado en el atraco de… ya no sabía ni cuánto tiempo había pasado. Sentía que todos los recuerdos de los últimos días se hallaban difusos y envueltos en esa bruma que cubría toda la noche. El tacto frío
de la pistola contra la palma de la mano le devolvió un poco de valor. Quizá ninguno de aquellos desgraciados que se habían enfrentado a los dos pequeños monstruos llevaba una pistola cuando se los había encontrado cara a cara. Ahora era diferente. Él era diferente. Y no se iba a dejar amedrentar más.
Bajó del coche muy despacio, con voluntaria lentitud. Casi inmediatamente, volvió a escuchar ese desagradable sonido, esta vez más fuerte, esta vez más cerca:
—¡Clac clac clac clac clac!
No por esperado dejó de helarle la sangre. Permaneció quieto, inmóvil al lado del vehículo, esperando a que el pequeño Jimmy saliera de la espesura y se abalanzara sobre él, pero no lo hizo. Nadie lo hizo. El motor ronroneaba suavemente en medio del silencio de la noche. Mike avanzó con cuidado hacia la bolsa. Un paso, escuchar, nada, otro paso. Lentamente se fue acercando, cuando una pequeña sombra pasó por detrás de él corriendo, golpeándole la pierna. Mike lanzó una maldición y se giró, apuntando con el cañón de su revolver hacia la nada. Escuchó unas risas infantiles y unos susurros que provenían de la niebla:
—¿Qué le ha pasado a tu amigo, Mike?
Esa voz le erizó la piel y sintió cómo en su nuca se enfriaba el sudor.
—No, no era mi amigo… —balbució, indeciso. Apuntaba a todas partes y a ninguna a la vez. Las risas parecían provenir, igualmente, de todas partes y de ninguna a la vez. Dio varias vueltas sobre sí mismo, buscando un objetivo claro sobre el que vaciar el contenido de su pistola, pero no podía distinguir nada. La niebla se había espesado más aún si cabe. De repente lo vio, agachado junto a la señal de “Plantmarw Town, 3 millas”, alguien intentaba robarle su bolsa. Disparó sin pensarlo y el bulto cayó al suelo. Al mismo tiempo sintió una aguda punzada en el hombro y él mismo cayó al suelo. Estaba tirado al lado de la bolsa, junto a la señal, y tenía una bala incrustada en su carne. Se había disparado a sí mismo. Intentó levantarse, pero la cabeza le daba demasiadas vueltas. Se sintió mareado. Con los ojos entreabiertos, pudo vislumbrar cómo el pequeño Billy se acercaba al coche y desconectaba las llaves del motor, apagando así las luces. Y delante de él, desde la espesura de la cuneta, dos piececitos descalzos se acercaban alegremente hacia él.
—Hola Mike —escuchó decir con una vocecita aguda y chillona. — El pequeño Jimmy siempre tiene hambre.